Desde bien pronto deja claro la autora que no planteará aquí una obra académica repleta de citas y jerga. Renuncia a ello y apuesta por hablar de la narración del mejor modo posible: narrando, contando lo que piensa y siente sobre la narracción, el amor y la mentira, con su ligereza inteligente y su exquisito cuidado del idioma habituales. El comienzo del libro es fascinante: “las cosas de que voy a tratar en este cuento, ensayo o lo que vaya a ser, y que se refieren, en definitiva, a la esencia y a las motivaciones del decir, el contar y el inventar, me vienen preocupando desde hace tanto tiempo e interesando con tanta asiduidad que no sólo soy incapaz de fechar mis primeras reflexiones conscientes al respecto, sino que, dadas las múltiples adherencias que cría un tema tan rico, puedo afirmar que nunca en mi vida me he detenido con verdadera complacencia a pensar en otra cosa”.
Si tuviéramos que definir esta obra, que afortunadamente no tenemos que hacerlo, ni falta que hace, podríamos decir que es una declaración de amor al poder de la narración en cualquiera de sus formas, no sólo la novela, porque Martín Gaite cuenta que siempre le ha apasionado oír hablar a la gente. Algunos de los pasajes más bellos del libro son aquellos en los que la autora relata esa pasión primera por la palabra y por las buenas historias que sentimos de niños. Va improvisando la autora, porque "desatender las coartadas de la inercia siempre vale la pena". Este libro, o lo que sea, bebe de los cuadernos de todo de la narradora. Su hija, que entonces tenía cinco años y medio, le regaló a la autora por su cumpleaños en 8 de diciembre de 1961 un cuaderno con anillas en cuya primera página escribió, “con sus minúsculas desiguales de entonces”, tres palabras: “cuaderno de todo”. En esos cuadernos, donde nacieron las notas que completan esta obra, lo abarcan, en efecto, todo.
La autora explica la enorme influencia de la literatura en nuestra vida. Leemos que "el primer gran enigma a desentrañar es el de dónde está la frontera entre lo que llamamos vida y lo que llamamos literatura” y también que "el material del que se nutren nuestras narraciones no es tan importante como la forma que tenemos de hacerlo nuestro, es decir, de aplicarle una particular interpretación”. En este sentido, rememora el 23-F y cómo ante cada gran acontecimiento, todos recordamos dónde estábamos y qué hacíamos, es decir, todos tenemos un relato propio construido sobre ese instante. “Una historia que a todos nos afectaba, sí, de acuerdo, eso ya lo decían los periódicos, pero no porque lo dijeran los periódicos, sino porque nuestro 23 de febrero particular no venía ni podía venir en ningún periódico", escribe.
El libro se cierra con apuntes al final, algunos, soberbios, como el que titula los letreros y donde denuncia la “manía de colgarle de antemano letreros al narrador, de vincular lo que dice con su personalidad, con su presunta ideología. ¿Y si no tuviera otra que la que se configura a través de las palabras que va tejiendo? Estamos deteriorados por el abuso de un oído polémico. La España de los abogados, de las defensas, de las banderías”. Nos suena, ¿verdad? Pero siempre vuelve a su pasión por la narración. “Las cosas hay que dejarlas como se recuerdan, como surgieron, un poco en plan de río revuelto. Lo primero que tiene que aprender un narrador es a no ser exhaustivo”, escribe. Y, poco después leemos que "la ciudad transitada tantas veces es un itinerario de narraciones que se hojaldran”. Mientras dure la vida, nos dice Martín Gaite al final de este libro, sigamos con el cuento. Que así sea.
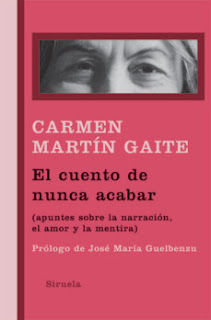
Comentarios